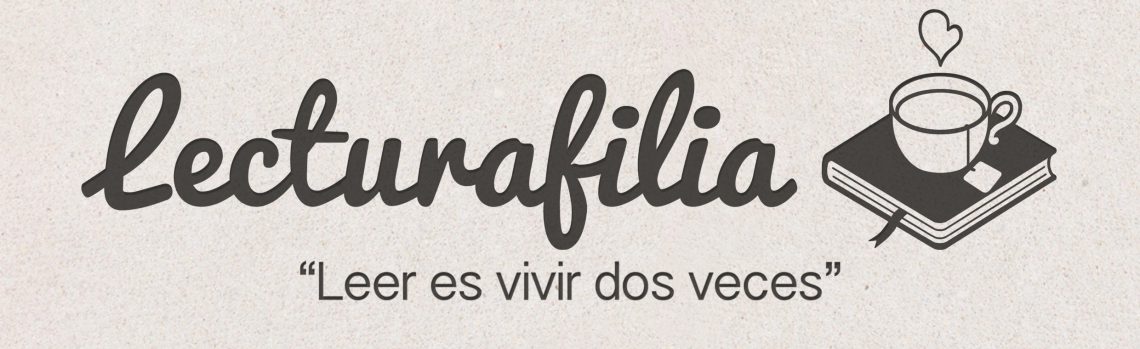8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es un día cualquiera, ya que desde 1911 las mujeres y toda la sociedad comenzaron a adquirir conciencia de que el mercado de trabajo debería ser igualitario para todos, sin distinciones de sexo. Desgraciadamente, a lo largo del tiempo se tuvo que luchar mucho para llegar hasta dónde hoy estamos y, aunque hay desigualdades, algo se consiguió.
El terreno de la escritura estuvo tradicionalmente reservado a los hombres, los que se creía que estaban más capacitados para ejercer el dominio de las letras y darnos esa visión androcéntrica de un mundo que no escogemos. Fue un terreno difícil de conquistar, pero las mujeres escritoras son hoy en día cada vez más numerosas y llama la atención que los galardones de prestigiosos premios literarios recaigan sobre ellas en este pasado 2013.
Pero la literatura escrita por mujeres no significa que sea siempre por defecto feminista o erótica/romántica o chick lit. No. Las mujeres escriben de lo mismo que los hombres y es ahí dónde debe estar la verdadera igualdad. Las diferencias entre un libro y otro están en la forma de ver el mundo de cada ser humano, y esta visión no depende de sexos, aunque a veces pueda suceder así. De hecho, hay muchas escritoras que defienden que la verdadera igualdad en la escritura está en escribir, no en tratar temas femeninos o masculinos. De ser así, se volvería a desplazar a la mujer a los temas domésticos, de estilos de vida o al amor romántico. En su libro Romanticio, Carolina Cutolo propone la muerte de esos ideales románticos que a menudo vienen acuciando a las mujeres.
No fue fácil el camino
La incorporación de las mujeres a la escritura y el reconocimiento de sus derechos no fue fácil. A ello se debe mucho del trabajo hecho por esas mujeres que, aun estando en un mundo de hombres, se erigieron como campeonas y demostraron que también podían escribir buenas historias. Y tanto que lo lograron.
Es difícil citar a la primera escritora. Muchos apuntan a Endehuama, hija del rey Sargón de Akkad que vivió a finales del siglo XXIV a.C., y que fue una poetisa célebre en la región mesopotámica. Otros hablan de Roswith, una religiosa benedictina muerta en 975 en Alemania y que nos legó tres obras: Dramas, Poemas históricos y Leyendas.
Además será muy importante también el libro La formación de la mujer cristiana (1528) de Juan Luis Vives, dónde se defendía la idea de que la mujer debía aprender a leer.
Muchas fueron las voces, y pocas las nueces como se suele decir, aunque esas voces ayudaron en la consecución paulatina de la igualdad de derechos en la escritura. Este artículo no pretende ser un compendio de literatura escrita por mujeres, pero sí un pequeño homenaje a aquellas que sobresalieron de algún modo y que se vieron reconocidas.
Jane Austen (1775-1817) es quizás uno de los mejores ejemplos de mujer que, en pleno siglo XIX, escribía sus libros sobre amor y otras inquietudes de la sociedad inglesa de la época, una sociedad muy preocupada por las apariencias y las riquezas. Gracias a ella podemos conocer el imaginario social de esa época. Resulta llamativo descubrir que la autora inglesa más conocida de todos los tiempos se avergonzase de escribir cuando venían visitas a casa. Entre sus obras encontramos Orgullo y prejuicio (1813), Sentido y Sensibilidad (1811), Emma (1815) o Mansfield Park (1814).
Las hermanas Brönte escribieron también de esas novelas románticas al estilo austen que llegaron hasta nuestros días. Charlotte Brönte escribió Jane Eyre, Anne Agnes Grey y Emily, Cumbres borrascosas. Ellas creían en Austen y siguieron sus pasos.
Virginia Woolf (1882-1941) es considerada una de las grandes escritoras del siglo XX, aunque se incorporó tardíamente a la literatura (con 33 años). Cansada de leer los libros románticos de la época se decanta por las historias vanguardistas destacando su primera obra de este estilo llamada El cuarto de Jacob (1922) que es la evocación, por parte de sus amigos, de un antiguo estudiante de Cambridge que ha muerto en la Gran Guerra. Es un libro que desconcertó a la crítica, al igual que el Ulises de James Joyce de ese mismo año. En esa tónica están también Orlando (1928) o Los años (1937) o Las olas (1931), la que será la más radical de su carrera. Será en El cuarto propio (1929) dónde Woolf defienda un espacio propio para las mujeres que las desvincule de las tradicionales tareas domésticas. Aunque estaba casada, Woolf llevaba una vida bastante ajetreada en el panorama cultural: ejercía la crítica literaria y tenía reuniones con un grupo de jóvenes intelectuales de Bloomsbury.
Concepción Arenal (1820-1893) fue una feminista gallega, conocida sobre todo por la defensa de los presos y presas que sufrían terribles condiciones en las cárceles dónde la insalubridad estaba a la orden del día. En 1863 se convierte en la primera mujer en obtener el título de Visitadora de Cárceles de Mujeres. En 1868, es nombrada Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres, y tres años después, en 1871, comienza a colaborar con la revista La Voz de la Caridad, de Madrid, en la que escribe durante catorce años sobre las miserias del mundo que la rodea.
Ya desde muy jovencita se opone al machismo imperante asistiendo como oyente a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, vistiendo ropas masculinas para pasar desapercibida, además de participar en tertulias políticas bajo el anonimato que le daban esa masculinidad provisional. Su vasta obra es de temática social y defensa de la igualdad entre seres humanos. Por mencionar algunas, La mujer del porvenir, Ensayo sobre el derecho de gentes o La mujer de su casa. Con ella empieza el feminismo en España, algo que no le pagaremos por mucho que le pongamos a las calles su nombre.
Agatha Christie (1890-1976) fue una de los mayores exponentes de la literatura policiaca de misterio del siglo pasado y aún hoy en día sigue cautivando a muchos lectores. Son destacables sus personajes Hércules Poirot y Miss Marple. La principal renovación que acometió es que la mujer era tan capaz como el hombre de resolver un misterio, y de escribirlo. Por eso, llegó a superar a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Hoy en día, existen muchas mujeres escritoras de novela negra que aportan algo nuevo a la perspectiva de género. Alicia Giménez Bartlet, creadora de la inspectora Petra Delicado, Dolores Redondo crea a Amaia Salazar, Camilla Lackberg funde la pareja de Erika y Patrick para resolver los misterios en su Fjallbacka natal, Asa Larsson con la abogada Rebecka Martinsson… Las mujeres que escriben novela negra, y otros géneros, son conscientes de que se les debe dar visibilidad a las mujeres como protagonistas.
Realmente hay una obra reseñable del siglo XIX que habla de la mujer de una forma liberadora. Cuando Gustave Flaubert escribe Madame Bovary (1857) muchos estudiosos se oponen a los ideales que propone, sobre todo los sectores más conservadores y católicos de la sociedad. Madame Bovary viene a representar la vida de Emma, la cual se casa con Charles Bovary pero, debido al aburrimiento que le propensa, decide buscarse amantes con los que vivirá fervientes encuentros carnales. Es chocante, pero es un libro que representa la quita de los yugos masculinos y el aporte de la mujer liberada en el plano sexual. Esto se puede extender al resto de la sociedad, que verá en Emma un ejemplo para demandar sus derechos. Aunque bien es cierto que el final de la obra puede resultar desilusionante: primero hay una liberación, pero luego se intenta demostrar que siempre triunfa el “bien”, que viene a ser el mantenimiento del orden y de las desigualdades. Eso de que un hombre sea un “donjuán” y una mujer una “zorra” no se llega a superar del todo.
La peligrosidad de las mujeres letradas
Me llama la atención el título de dos libros que aún no he leído pero que tengo pendientes: Las mujeres que leen son peligrosas (2006) y Las mujeres que escriben también son peligrosas (2007) de Stefan Bollman.
Está claro que al poder nunca le interesó que las mujeres escribiesen, sino se rompía el orden de las cosas, un orden impuesto por la misma sociedad machista y católica conservadora. Parece que las mujeres eran de otro planeta y no entraban en ese mundo. Inexplicable.
Lo cierto es que también hay casos de escritoras que se labraron una trayectoria debido a que se camuflaron en un mundo de hombres. Así, tenemos casos de escritoras conocidas con pseudónimos tan llamativos como George Sand o Fernán Caballero. Sólo así pudieron escribir las historias que vagaban por sus cabezas sin ser denigradas.
George Sand era el pseudónimo de Aurore Dupin (1804-1876), una mujer originaria de París que, tras abandonar a su marido, comenzó a usar vestimentas masculinas para poder entrar a sitios inaccesibles para las mujeres, al igual que Concepción Arenal.Entre sus novelas más exitosas se encuentran Indiana (1832), Lelia (1833), El compañero de Francia (1840), Consuelo (1842-43), Los maestros soñadores (1853). Para el nombre de George Sand se inspira en Jules Sandeau, con el que escribe Rosa y blanco (1831) a cuatro manos.
Fernán Caballero es el nombre bajo el que firmaba Cecilia Bohl de Faber (1796-1877), conocida por su La familia de Alvareda (1849) o la novela costumbrista La gaviota, del mismo año. Fernán Caballero inicia con decoro la novela realista española, pues el corpus narrativo anterior se circunscribía a un tipo de relato cuyos puntos de partida consistían en imitaciones románticas de tipo histórico o social, y en breves cuadros de costumbres cuya objetividad se diluía, por regla general, entre la sátira y el humor.
En la actualidad encontramos a J.K. Rowling, la inventora de Harry Potter, la cual adopta el pseudónimo de Robert Galbraith para firmar su libro El canto del cuco (2013) aunque ésta es más una maniobra para probar como iba a ir un libro de temática distinta sin el nombre de la creadora de la saga del mago más conocido de la literatura. La adopción de este nombre masculino no fue una obligación, aunque sirve para entender el poder de los pseudónimos, lo que ya entendían desde el siglo XVIII.
Mujeres silenciadas (pero luchadoras)
A lo largo del tiempo las mujeres que lograban escribir estuvieron marginadas en su época, al no tener buenas críticas o no llegar a la reputación de los hombres. Esta tendencia se va frenando muy entrado el siglo XX y en nuestro siglo XXI.
El silenciamiento se ve sobre todo si comparamos el número total de mujeres y hombres galardonad@s con prestigiosos premios. El número de las mujeres es bastante inferior, aunque si se observa que de unos años para acá, se incrementa el número de mujeres premiadas. En el caso del premio Nobel, hubo once ganadoras, en el Nadal unas doce, en el Príncipe de Asturias de las Letras seis, en el Nacional de las Letras tres, en el Alfaguara cuatro y en el Cervantes tres. Estos son sólo los ejemplos de los más conocidos en nuestro país, con diferentes orígenes. Lo que es común a todos ellos es la mayor apuesta por escritoras en el nuevo milenio.
De hecho, el pasado 2013 fue catalogado como “el año de las mujeres”, ya que varias de ellas se han hecho con un premio literario. Todo un mérito para la mexicana Elena Poliatowska que se hizo con el Cervantes, Alice Munro con el Nobel, Clara Sánchez con el Planeta, y Carmen Amoraga con el Nadal. Todas ellas y otras tantas más no galardonadas este año son las que hacen que este mundo prospere.
La contemporaneidad de la escritura femenina es una fuente inagotable, y para gustos colores. Pero nadie puede dejar de mencionar en Elvira Navarro, Dolores Redondo, Carmen Amoragas, Clara Sánchez, Almudena Grandes, Teresa Viejo, Adelaida García Morales, Alicia Giménez-Bartlet, Rosa Montero, Inma Chacón, y otras muchas que me quedarán en el tintero.
Rosa Montero, en su último libro La ridícula idea de no volver a verte reflexiona sobre la vida de Marie Curie al tiempo que construye una profunda mirada de la que fue su vida y la de tantas otras mujeres que tenían deseos de ser algo más en la vida que el segundo plato del hombre. Habla de la vida de la primera científica en obtener el Nobel en física, y sus problemas por el mero hecho de ser mujer. Rosa Montero lo expresa diciendo que “ya se sabe que la ambición siempre es sospechosa en una mujer”. Además, la periodista madrileña es consciente de las artimañas que muchas mujeres tuvieron que usar para ser alguien:
“Por eso, porque es muy duro y arriesgado avanzar a solas, muchas mujeres resolvieron sus ansias de éxito de manera tradicional, vicariamente, pegándose a un varón como ladillas y viviendo el destino de su hombre. Ojo: no me estoy refiriendo a las amas de casa, a las mal llamadas “marujas, a esas mujeres estoicas y esenciales en la construcción de la vida, verdaderos pilares de la Tierra. No, hablo de las musas profesionales, de esas féminas que se emparejan con hombres de éxito. Son mujeres que lo dan todo por su caballo de carreras”.
La historia no se puede juzgar de la posteridad pero gracias a las agallas de muchas de esas mujeres, algo se consiguió.
Y aunque en los libros de texto de lengua y literatura sigan muy silenciadas las mujeres, confiemos en que poco a poco se siga avanzando en este ámbito. En una investigación de la Universitàt de Valencia demostraron que las escritoras sólo aparecen en un porcentaje de 7,5%. Cifras demoledoras aún en lo que pretende ser el principal mecanismo de formación, el estudio advierte de la transmisión de una historia sesgada dónde faltan voces. Hagamos memoria… apenas recuerdo a Carmen Martín Gayte, Ana María Matute o Carmen Laforet. Pero de épocas anteriores no recuerdo nada. ¿Dónde quedan Sor Juana Inés de la Cruz, Luisa de Carvajal, Rosa María Gálvez? Un vacío intelectual.
Hoy en día, en la página de escritoras.com podemos acceder a todos los perfiles de escritoras españolas contemporáneas, por lo que la preocupación por la igualdad en las letras va experimentando avances pequeñitos. Son granitos de arena que construyen nuestro imaginario. Y al tiempo, las lectoras femeninas son cada vez mayores, y encuentran en las literaturas femeninas una forma de entender el mundo.
No puedo dejar de terminar este artículo sin referirme a la obra de la fallecida Dulce Chacón, La voz dormida (2002), una gran novela que pretende dar voz a todas aquellas mujeres que pasaron por la Guerra Civil y posterior posguerra de manera poco visible y de las que nadie parece acordarse. Es un homenaje a las “trece rosas rojas”, unas mujeres acusadas de ser republicanas que estuvieron presas en la cárcel de Las Ventas. Esta novela llena de sentimiento también es a su manera una forma de luchar contra el machismo. Es la historia de mujeres que sufrieron en silencio.
Malala, la niña a la que los talibanes dispararon por ir a la escuela, redacta sus vivencias en su pueblo afgano de Swat en Yo soy Malala (2013). Resulta esperanzador comprobar la conciencia que tiene por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres a la hora de aprender. La educación, según ella, no debería ser occidental ni oriental, sino humana. Entre sus reflexiones más interesantes, me quedo con esta:
“Empecé a ver que el bolígrafo y las palabras pueden ser mucho más poderosos que las ametralladoras, los tanques o los helicópteros. Estábamos aprendiendo a luchar. Y estábamos aprendiendo lo poderosos que somos cuando hablamos”.
Y todas las mujeres que a lo largo del tiempo se atrevieron a coger una pluma para entintar el papel con sus palabras son unas valientes, unas osadas que creyeron en la fuerza de la literatura para cambiar el mundo. Y así debe seguir siendo.
¡Feliz día de la Mujer Trabajadora, y más concretamente de las escritoras!
50 frases célebres sobre la mujer en Que Leer.